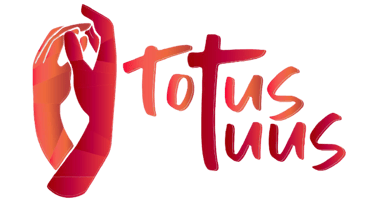Revelación en el Vientre
Meditaciones adaptadas de Redeemer in The Womb, de John Saward
ADVIENTO
12/19/20243 min read
La revelación divina no es simplemente una cosa, sino una persona. Jesús es quien revela a Dios, y asimismo Él es revelado como Dios. Verlo a Él es ver al Padre.
Jesús es la Palabra Eterna del Padre, y por ende todo su existir humano, nos habla de quién es Dios. De manera semejante a como nos lo explica San Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo, mostrándonos que el cuerpo tiene un lenguaje que revela una parte del Misterio de Dios, nos dice San Agustín que “para venir a nosotros, asumió la carne como una especie de lenguaje. Todo lo que el Hijo de Dios hace y vive en la carne revela la verdad divina.”
Podemos escuchar al Padre hablar en cada experiencia humana del Hijo: cualesquiera cosa que Él hizo o dijo en la tierra, era precisamente el Padre hablando a través suyo. Y podemos afirmar esto también de sus primeros nueve meses como hombre: en la simplicidad de su vida embrionaria, Cristo revela al Padre.
Este Jesús no nacido revela (primeramente a María y luego, a través de ella, a la Iglesia de todos los tiempos) cómo es el amor de la Santísima Trinidad por la humanidad entera. Un amor que no nos hace sentido, que arriesga demasiado, que no es algo que merezcamos. Y sin embargo se nos da todo.
Sus nueve meses “viviendo en María” constituyen el ícono humano de la dinámica interna de Dios. Esto es la inhabitación mutua de las Tres Personas Divinas: el uno vive en el otro. En su humanidad y en su divinidad, el Hijo unigénito tiene “su lugar”, su morada, en otra persona. “Tu hogar es el Padre, y el hogar de tu Padre eres Tú.” (Guillermo de Saint Therry dirigiéndose a Jesús)
Las Tres Personas Divinas no están ensimismadas. Son relación entre ellos. Cada uno existe solo en relación con otro o con otros: el Hijo con el Padre, el Hijo con el Padre, y el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Cada uno encuentra “su lugar” (¡su hogar!) en el otro.
El Creador del universo viene mendigando un refugio: el calor del corazón y del cuerpo de su Madre. Esta pobreza de un niño no nacido es realmente riqueza: está abierto, sin restricciones, al torrente de vida que corre por sus venas desde su madre. Cristo, embrión, es pobre y rico en este sentido. El Hijo que desde la Eternidad recibe la naturaleza divina del Padre, recibe en la temporalidad la naturaleza humana de su madre. Así podemos comprender mejor las paradojas del Evangelio: los pobres en el espíritu poseen el Reino; no tienen nada, y sin embargo lo tienen todo.
Con el inicio de su vida humana, Cristo ha coronado a los niños con una gloria nueva, y a través de sus primeros días en el vientre, consagró el inicio de la vida de los más pequeños, para mostrarnos que no hay hombre incapaz del Gran Misterio Divino. Jesús embrión, por el solo hecho de ser quien es, proclama por adelantado lo que enseñará después: “a menos que se hagan como niños, no entrarán en el Reino de los Cielos.” Dios tomó el “camino pequeño” al hacerse Hombre. Sin despojarse de su grandeza divina, tomó vida humana desde su forma más pequeña: un cigoto, concebido por el Espíritu Santo. Jesús es la realización de su parábola del grano de mostaza. El Verbo del Padre es sembrado por el Espíritu Santo como un diminuto grano de humanidad en el campo virgen de María, y luego, al haber alcanzado la madurez humana, habiendo predicado, sanado, sufrido y muerto, se convierte en la Resurrección. Él es el grano de mostaza que estaba destinado a dar vida a la humanidad entera. Pudo haber asumido la naturaleza humana en su forma adulta para llevar a cabo su misión, pero eligió no hacerlo. Tomó el camino más bajo, el camino lento del crecimiento humano desde la concepción, santificando cada etapa.
La Eucaristía es la continuación de este camino pequeño de la Encarnación. El gran Dios que se hizo Bebé en el vientre de María, se da entero -Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad- en la diminuta forma de la Hostia. Y nos invita a responder con el corazón, como María.
El Hijo, siendo un niño no nacido, en su impotencia silenciosa, puede muy fácilmente y de muchas formas ser desechado, rechazado; Él se acurruca y anida dentro nuestro, buscando seguridad y protección en la carne humana. No viene como un conquistador que se impone, sino como uno que busca refugio. Vive como fugitivo en mí, bajo mi cuidado y mi ternura… y yo estoy llamado a responder por Él ante el Padre.
El grande León de Judá se da a nosotros como el pequeño y diminuto Cordero de Dios. Antes de venir al final de los tiempos con su poder y majestad rodeado de sus ángeles, Cristo glorificado viene a nosotros, como una vez vino al vientre de María, en la forma de la pequeñez y la bajeza: bajo los “accidentes” del pan y el vino en el Santísimo Sacramento. Y viene también, de manera distinta, a través de los más pobres que nos rodean. Él desea el refugio de nuestro amor; anhela nuestra protección.