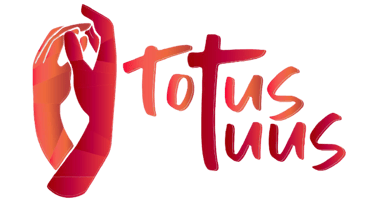“Un vientre más grande que el Cielo”
Meditaciones adaptadas de Redeemer in The Womb, de John Saward
ADVIENTO
9/26/20243 min read
“Es causa de profundo asombro, amada mía,
que alguien pueda indagar en la maravilla
de cómo Dios bajó
e hizo de un vientre su morada,
y cómo ese Ser
hizo suyo el cuerpo humano,
pasando nueve meses en un vientre,
sin encogerse por semejante hogar;
y cómo un vientre humano fue capaz
de llevar fuego ardiente,
y cómo semejante fuego habitó
en un vientre húmedo que no se incendió.
Justo como la zarza en el Horeb soportó
a Dios en el fuego,
así María llevó a Cristo en su virginidad.
Perfecto Dios, entró en su vientre por su oído;
en completa pureza el Dios-Hombre
vino desde el vientre hacia el mundo.”
María embarazada de Dios… de aquel que en el Cielo posee toda la gloria con el Padre, pero que en la tierra, en la carne que tomó de ella, se digna a ser llevado en su vientre. Aquel que creó todo cuanto existe, sin ninguna mujer, vientre o nacimiento, pudo haberse construido una naturaleza humana adulta, habitarla y vivir de esa manera en el mundo. Pero no lo hizo. El Hijo de Dios se anonadó y acogió en su totalidad el lento desarrollo de la vida humana desde la concepción hasta el último aliento. Eligió ser concebido y llevado en el vientre, a tomar carne, a ser “hecho de” una mujer.
Cuando decimos que la Palabra se hizo carne, estamos diciendo que se humilló a sí mismo hasta convertirse en el bebito de la Virgen María. Al asumir la naturaleza humana en el momento de su concepción, Dios Hijo hizo suya la fragilidad, la absoluta impotencia de la vida en el vientre. Este es el escándalo de la Encarnación. Parece escandaloso creer que Dios se encerró en lo más íntimo de una mujer, y que su Majestad se sometió a la indignidad de involucrarse con la naturaleza de la carne. Por otro lado, el Verbo de Dios no vino a “alojarse” en un hombre ya formado. No basta decir que Dios “está” en este niño Jesús. Este niño Jesús es Dios, hecho real y perfecto hombre. Adoramos no a un humano divinizado, sino a un Dios encarnado.
Sin perder su inmensidad divina, en la pequeñez de su humanidad aún no nacida, el Verbo es custodiado por nueve meses dentro de María. El mundo es muy pequeño para contenerle, y sin embargo el vientre de María es lo suficientemente grande para Él. El Hijo de Dios trata el vientre de María con infinita cortesía y gentileza; lo deja del mismo modo en el que lo habitó, sin romper su sello virginal. Es el santuario inviolable de Dios y, como sucede con el templo en Jerusalén, sus puertas permanecen cerradas.
Ella lleva en su vientre a aquel que es el Pan de Vida, el Maná del Cielo. Ya que, desde el primer momento de la Encarnación, Jesús existe para darse a sí mismo al Padre, el vientre virginal de María puede ser aclamado como el “altar en el que Cristo, el Cordero, es místicamente ofrecido como un holocausto vivo y completo.” Ella es la mesa sobre la que Cristo, el Pan del Cielo, el Cordero que se ofrece por todos, es inmolado como oblación y víctima viviente. Todos los lugares sagrados del Antiguo Testamento, las instituciones, las acciones del pueblo de Israel en la espera del Mesías, alcanzan su plenitud en el vientre de María… (¡toda nuestra espera -casi agónica- encuentra su cumplimiento en su vientre!)
Su vientre virginal no es solo un templo o el santuario de la presencia divina (por si fuera poca cosa); es también una cámara nupcial, el escenario de las bodas divinas. San Agustín dirá: “la unión nupcial es entre el Verbo y la carne” -¡lo humano y lo divino!- “y la cámara nupcial de dicha unión es el vientre de María.” Al hacerse hombre en el vientre de su Madre, el Hijo de Dios se convierte en Cabeza y Esposo de toda la humanidad, y nos abraza a todos con amor esponsal.
La Encarnación se realiza no solo a través de la carne de María, sino a través de su fe. No es únicamente el escenario estático en donde suceden las bodas del Verbo con la humanidad, sino que Ella se compromete activamente, se involucra personalmente. Dios no impone a su Hijo sobre la humanidad. La Encarnación no es invasión. Él desea que la humanidad le reciba, que le entregue su naturaleza en libertad, con un amor esponsal. En la Anunciación, Nuestra Señora da su consentimiento en nombre de todos nosotros.